Empecemos por distinguir: una feria no es lo mismo que las fiestas de tu pueblo. En fiestas casi todo está permitido. Vemos al tonto del pueblo –al que ahora llaman neurodiverso– con dos macetas de calimocho, una en cada mano, cantando en la plaza a voz en grito y los mozos jaleándole. No hay malicia en esta escena: Roque –me gusta imaginar que se llama así– es feliz al recibir la atención de todos; a cambio, él los acribilla a preguntas el resto del año: “¿Qué has comío? ¿Has ido al río? ¿Cuántos estáis en casa? ¿Cuándo viene tu primo?...”. Roque es una institución de la comunidad. Un pilar fundamental. Como lo es el encierro de los mozos, la vaquilla, el baile con orquesta en la plaza –donde alguno se estrena en ceñir el talle de su pareja de baile cuando suena una lenta–, la carrera de sacos o el concurso de tartas de manzana. Cada pueblo tiene sus tradiciones. Y todas son sagradas. Como tirar al pilón a alguno del pueblo de al lado si se pasa de la raya. Con Roque solo nos metemos nosotros, faltaría más.
Una feria es otra cosa. Las fiestas son un estado de ánimo, pero suceden en la plaza, en las eras, en todos los bares del pueblo. La feria es un lugar, un sitio mágico. La feria es una ciudad en miniatura que representa la relación de estamentos sociales de la ciudad, su estructura interna expuesta hacia afuera durante unos días. Desde el consejero delegado de nosequé, que viste en sastrería y no le falta un habano; hasta el fruto del barrio profundo, con calcetines blancos y mocasines del mercadillo, ciñendo un tres piezas de color vainilla, con degradado y flequillo en punta. Pasando por esa auténtica maravilla, esa flor de polígono de ceñido escote que tiende a la apnea –paquete de tabaco oculto–, cuya belleza asilvestrada deviene en transfiguración primaveral: nunca se ve a la Ainhoa resplandecer más que cuando se clava el clavel en el moño y se embute en su uniforme de lunares. La sobreveste del gozo. Guarnecida para la fiesta. Inmune a los fríos rechazos de los guardas de seguridad. Hecha a las colas del servicio de la caseta del distrito. Castigadora del albero. Amiga de sus amigas, presta a sostener los volantes del traje de la Inma cuando esta se agacha entres dos coches, más allá del caldito de puchero y el chocolate con churros. Ella, la Ainhoa –me gusta imaginar que se llama así– es la auténtica imagen de la feria. Aquella que debería figurar en el cartel un año u otro. Con su rabillo largo. Con su pírsin en la ceja. Con su tatuaje en la muñeca que dice “resiliencia”.
Pero la feria no solo es el predio de los voyeurs–que lo es mucho: ver bailar sevillanas a dos señoras, catavino en ristre, está a la altura de asistir al ballet Bolshoi– sino que es un exquisito juego de roles. Como los niños cuando juegan a ser médicos o maestros, o astronautas. En la feria se despliega por unos días, a la vista de todos, con la humildad de las imitaciones o los juguetes –como una pequeña iglesia neogótica, que parece de Exin Castillo– la entera trama social de la ciudad. Quien tiene acceso a tal caseta de tal club social, le sucede en abril como en julio al que tiene piscina en casa: el milagro de la multiplicación de los amigos. Ahí hay que tener manga ancha, magnanimidad ferial, tolerancia del albero: no pasa nada por que este o aquel sean nuestros amigos solo esa semana. Tengamos comprensión por la debilidad humana, y celebremos el incremento temporal de nuestra lista de amigos. Los amigos, conocidos y saludados, en feria, se convierten todos en amigos. Varias horas y botellas después en mejores amigos. Al amanecer queremos casarlos con nuestras hermanas. Por la mañana miramos los turbios selfies que nos hicimos y la punzada de resaca tiene un deje a memento mori: todo muere, las amistades de albero también; al día siguiente, de hecho. Pero no pasa nada. Es una escuela de vida. Recordemos con Jorge Manrique: “¿Qué se hicieron las damas, / sus tocados, sus vestidos, / sus olores? / ¿Qué se hicieron las llamas / de los fuegos encendidos / de amadores? / ¿Qué se hizo aquel trovar, / las músicas acordadas / que tañían? / ¿Qué se hizo aquel danzar, / aquellas ropas chapadas / que traían?”. Respuesta: se fueron por el sumidero del tiempo, como todo lo hace. Se los llevó el camión de la basura, que va dando manguerazos a nuestros sueños. Nos queda la factura de la Visa, el sobre de Almax, y la metáfora inevitable: la vida es una tómbola, sí, y un río que va a dar a la mar, también. Pero, sobre todo, la vida es una feria.
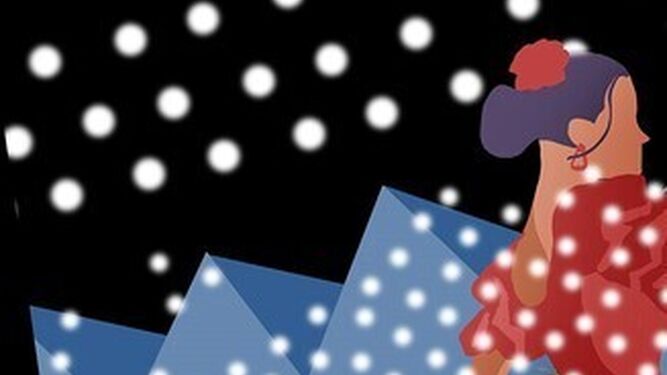




Comentar
0 Comentarios
Más comentarios