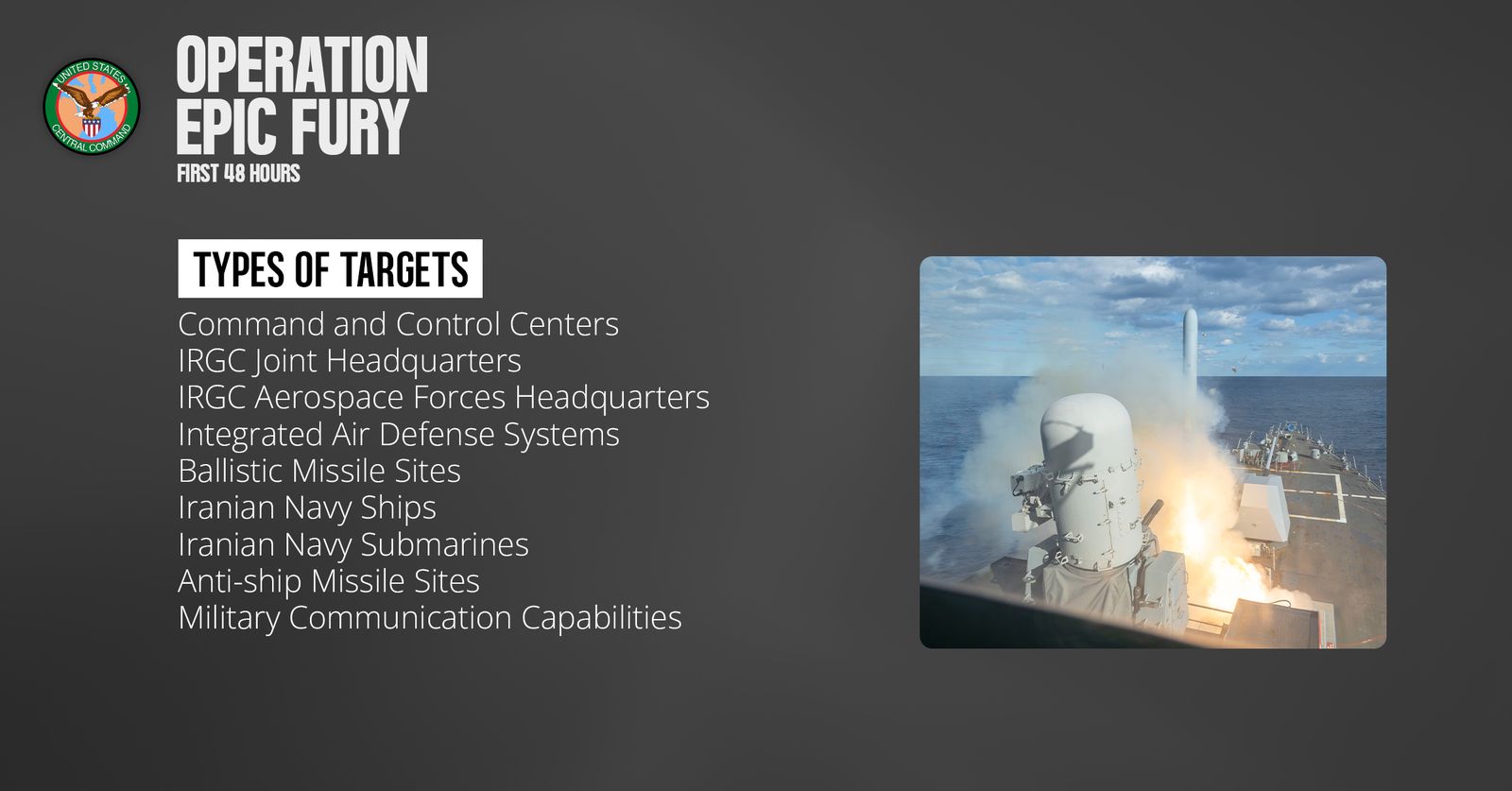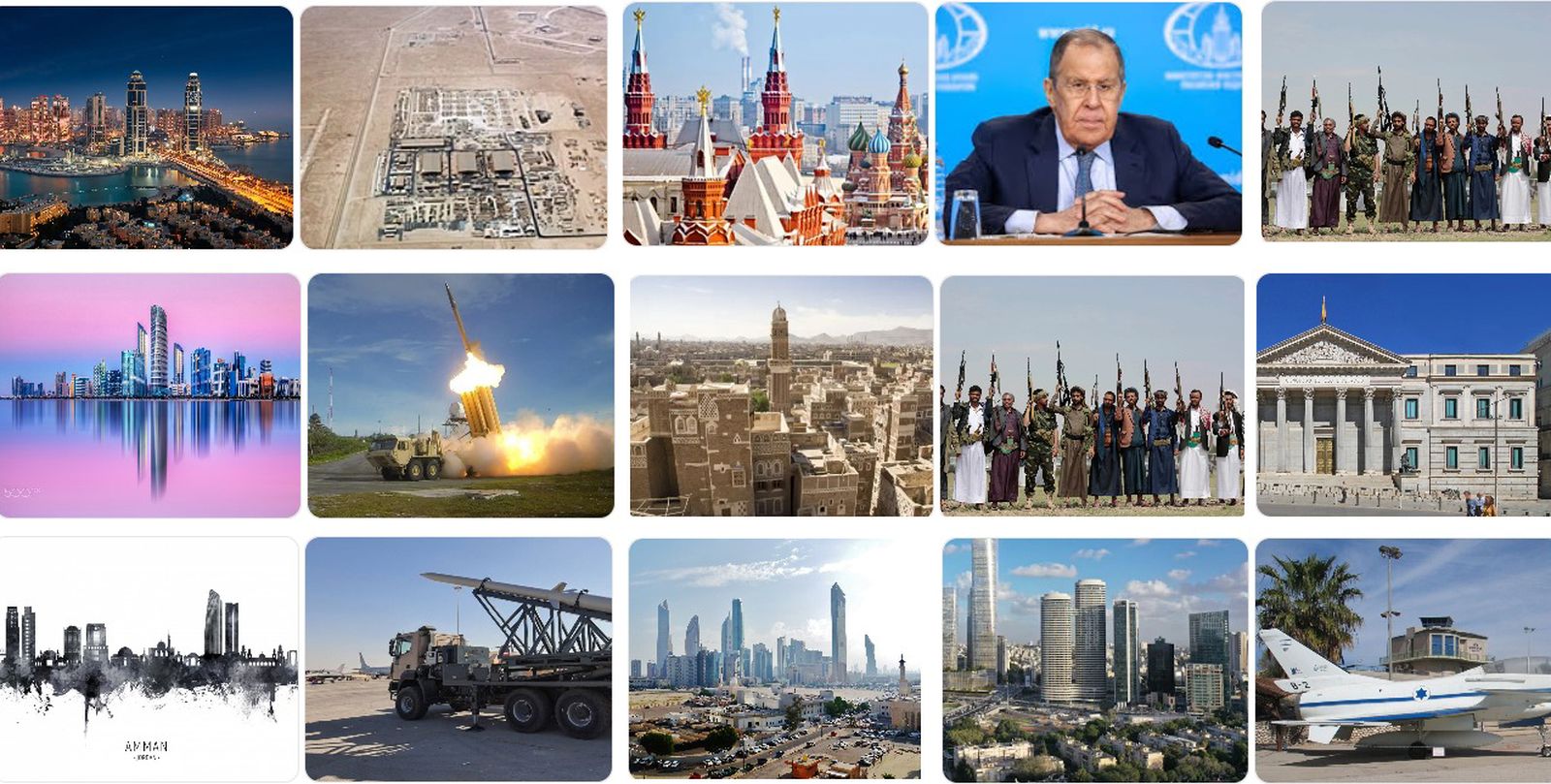La lógica de la guerra
El autor afirma que ni la democracia asegura un comportamiento pacífico de las naciones ni Israel es quien para tirar la primera piedra

NO puede existir una verdadera paz fundamentada en un orden injusto. Así pues, la lógica de la paz –y, ya que estamos, también el derecho internacional, del que forma parte el Tratado de No Proliferación– exigiría que Israel, que tiene buenas razones para considerar el programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ofreciera a su archienemigo la renuncia de ambas naciones a todo tipo de armas de destrucción masiva.
Obviamente, en Tel Aviv –y, por desgracia, en todo el mundo– rige una lógica diferente, en la que el pragmatismo reemplaza a la justicia. En su día, Israel justificó el arsenal nuclear que no reconoce poseer –la coherencia nunca ha sido el fuerte del género humano– por estar rodeado de poderosos enemigos, algunos de ellos mucho más poblados y todos con un territorio más extenso, ventaja estratégica indudable si se llegara a una guerra en la que estuviera en juego la propia existencia. Una guerra, además, en la que la Unión Soviética, extraño compañero de viaje de los Gobiernos árabes de la época –como lo es Putin de la teocracia iraní– estaría del lado de sus enemigos.
Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en las tres últimas décadas. Israel ya ha firmado la paz con los países árabes más poderosos y ha derrotado decisivamente a la mayoría de los demás. Queda Irán, es cierto, pero la supervivencia de Israel –basta ver la facilidad con la que se ha impuesto en los cielos de Teherán– depende menos de su capacidad para destruir a sus vecinos con armas de destrucción masiva y más de evitar que sus enemigos adquieran su propio arsenal nuclear.
En la mayoría de los países occidentales, que comparten con Israel convicciones democráticas, se justifica lo injustificable –estamos viendo cómo un país que ha desarrollado un programa nuclear clandestino decide hacer la guerra a otro porque quiere desarrollar un programa nuclear clandestino– señalando el carácter autoritario y teocrático del régimen iraní. Ambas cosas son ciertas pero, por desgracia, ni la democracia asegura un comportamiento pacífico de las naciones ni Israel es quien para tirar la primera piedra: una parte importante de su sociedad, representada por partidos que forman parte del actual Gobierno, cree que tienen derecho a territorios que los hombres no reconocen como suyos porque se los ha prometido Dios.
La ley del embudo –ancho para mí y estrecho para ti– sólo puede imponerse por la fuerza, y eso entra ya dentro de la lógica de la guerra. “Sea”, dirá el lector pragmático. Pero el problema de las guerras es que hay que ganarlas. No basta con dominar los cielos sobre el territorio enemigo. Ni siquiera es suficiente la derrota de los Ejércitos que se enfrenten a los nuestros sobre el terreno. Estados Unidos lograron ambas cosas en Vietnam, Iraq y Afganistán y en ninguno de esos lugares consiguieron la victoria.
¿Qué es entonces la victoria? A principios del siglo XIX –una época con rasgos perfectamente reconocibles en la que ahora vivimos–, Clausewitz nos explicó que la guerra es un acto político, destinado a imponer la voluntad propia sobre la del enemigo. Ésa es la única victoria que al final cuenta y no siempre la consigue el más poderoso, sino el que está dispuesto a sacrificarse más.
La pregunta es si Israel podrá doblegar a un Jamenei que se juega su supervivencia política"
El prestigioso militar prusiano, en su día lectura obligada para los estrategas de todo el mundo, supo ver que, más allá de los balances militares, existen dos tipos de guerras: la absoluta y la limitada. En la primera, los pueblos luchan a muerte con todas sus energías. Ese modelo de guerra es el que casi todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en los conflictos armados, pero en realidad se da muy pocas veces. La mayoría de las guerras son limitadas. Se busca un objetivo político y se está dispuesto a pagar un precio. Un precio, además, que suele ser diferente en cada bando. Mejor que nadie lo expresó Ho Chi Minh, el líder vietnamita, cuando se dirigió a la sociedad norteamericana para decirles que “por cada diez de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros. Y, al final, vosotros os cansaréis antes”.
Hagamos de tripas corazón y, olvidándonos de las simpatías o antipatías que cada uno traemos de casa, veamos la guerra entre Irán e Israel –o, al menos, la fase abierta que estamos viviendo estos días– como un acto político. El agresor, en este caso Netanyahu –ya no estamos hablando de la tercera guerra de Gaza, sino de la primera entre Irán e Israel– tiene como objetivo declarado el poner fin al programa nuclear iraní. ¿Puede lograrlo de manera cinética? Habría tenido posibilidades hace 15 años. Sorprende el debate público sobre el posible bombardeo norteamericano a las centrifugadoras que Irán oculta bajo la montaña en Fordow cuando, desde el año 2012, Irán tiene una central nuclear en funcionamiento que, por definición –nadie quiere provocar otro Chernóbil a orillas del golfo Pérsico–, no puede ser atacada. Respetando ese santuario –algo que Netanyahu ha garantizado a Putin–, Tel Aviv solo puede aspirar a retrasar, nadie sabe cuánto, el programa de desarrollo de un arma que, no lo olvidemos, lleva ocho décadas inventada.
Si cinéticamente no es posible garantizar la destrucción completa del programa nuclear iraní, ¿puede Netanyahu imponer su voluntad sobre Jamenei y obligarle a que sea él quien le ponga fin? También aquí la atención del mundo se dirige al lugar equivocado. Es verdad que Israel domina los cielos y bombardea Teherán sin oposición. También es cierto que la respuesta iraní irá disminuyendo a medida que sus misiles balísticos se consuman o sean destruidos. Pero la pregunta es si lo que Israel puede hacer con su superioridad aérea bastará para doblegar a un Jamenei que se está jugando su supervivencia política –como el propio Netanyahu– y, además, seguramente también la vida.
Nadie quiere un Irán nuclear pero, ¿ofrece la lógica de la guerra mejores alternativas?"
La experiencia de la OTAN, que ha participado en algunas operaciones de este tipo –olvidables la mayoría– sugiere que la lista de blancos de verdadero valor militar se agota mucho antes que las armas disponibles. Algo de eso parece que le pasa ya a Israel, a pesar de que la guerra sólo lleva una semana. Los últimos ataques de que tuve noticia a la hora de escribir este artículo han incluido comisarías de Policía, fábricas de centrifugadoras y, como hace Putin en Ucrania, infraestructuras energéticas de carácter civil. Por desgracia, parece que las convenciones de Ginebra sólo se aplican a Ginebra y no a Próximo Oriente o al este de Europa.
¿Se rendirá Irán por tan poca cosa? No. Lo que hará –la barra libre de crímenes de guerra es para todos– es fabricar nuevas centrifugadoras bajo las mezquitas y guardarlas en los hospitales. Si así ocurre, Israel tendrá que lidiar con una Franja de Gaza de 90 millones de habitantes y de una extensión tres veces superior a la de España. Espero que esa perspectiva, unida a la presión de una base electoral que votó por él bajo la promesa de que no entraría en guerras extranjeras, sea suficiente para disuadir a Donald Trump de entrar en una guerra a la que, genio y figura, ya está dando largas. Y, hablando del pintoresco republicano, ¿se imagina el lector al ayatolá Jamenei presumiendo de que “sabe donde está el presidente de Estados Unidos pero, de momento, no piensa ordenar que lo asesinen?” Será por la edad, pero reconozco que echo de menos líderes con más sentido del ridículo y más respeto por las formas de la diplomacia.
Volvamos a Israel. Sólo Netanyahu sabe cuál es su plan pero, desde fuera, parece que la única estrategia de salida clara para esta guerra es la que persigue la caída del régimen de Irán. Ésa es –y nadie hace el menor esfuerzo por ocultarlo– la razón por la que Israel bombardea comisarías de Policía y centrales eléctricas. Y ahí es donde juega con fuego. Si tiene éxito, lo que logrará no va a ser una transición política consensuada como fue la española, sino una guerra civil. La que acaba de terminar en Siria, un país pobre y de 25 millones de habitantes, llevó al mundo migraciones masivas y oleadas de terrorismo… para terminar con un Gobierno que no será mucho mejor que el de Bachar al Asad. En Irán, además de los mismos efectos multiplicados por cuatro, tendríamos el parón económico que provocaría en todo el mundo el bloqueo del petróleo del golfo Pérsico. Nadie quiere un Irán nuclear pero, ¿de verdad ofrece la lógica de la guerra mejores alternativas?
Juan Rodríguez Garat es almirante retirado.
También te puede interesar