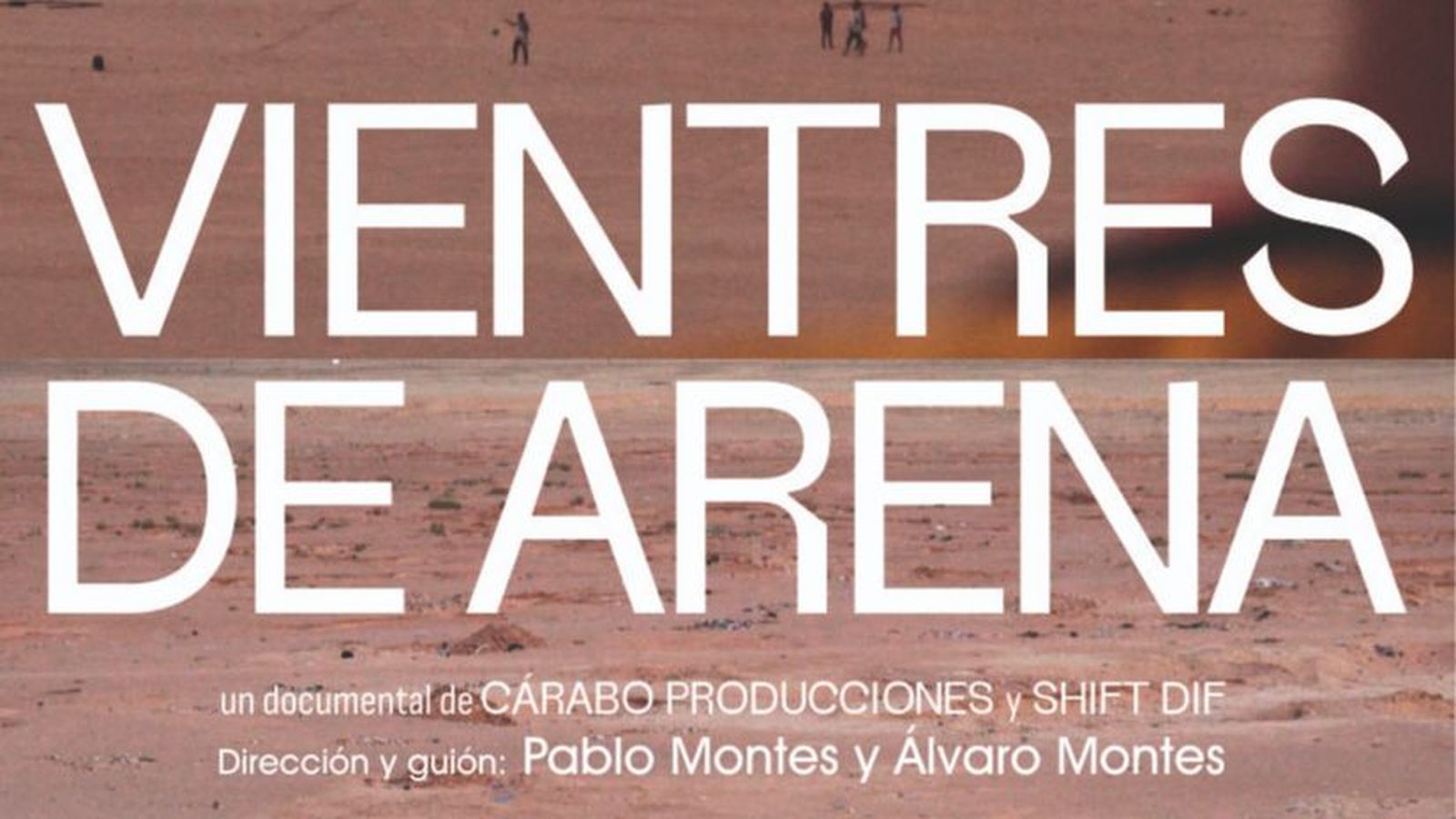Los pianos de la Academia
Sobre la Academia

Yo fui una niña que añoraba pianos. La culpa la tuvo mi madre y creo que todo fue la consecuencia de una discordia familiar: mi abuelo materno ya añoraba la música tanto que, sin tener conocimiento de ningún instrumento musical, fue muchos años presidente de la Sociedad Filarmónica Portuense. Parece que mi madre heredó esa querencia por la música, a la que mi abuela se opuso tajantemente. Para ella –hablo de mi abuela−una mujer de clase media-media podía escuchar complacientemente la música en la radio mientras hacía una tarea más práctica como bordar o coser, pero practicarla era cosa de flojas fantasiosas o –algo mucho peor− de cabareteras. De modo que mi madre acabó cogiéndole un odio visceral a la aguja y, en cuanto yo empecé la Primaria, me puso a recibir clases de piano en el colegio con la ya anciana carmelita Hermana Rosario, después de clase, en lo que yo creo que era clausura. Poco después, la Hermana Rosario me abrió las puertas de esa zona durante las horas de Gimnasia para “pianear” a mi gusto, ya que yo estaba exenta de tales esfuerzos por mi asma. Cosas de aquellos tiempos.
El daño ya estaba hecho: empecé a pedir todos los años a los Reyes Magos un piano. Sólo conseguí alguna vez uno de juguete tamaño máquina de escribir, aunque lo más habitual era que me lo conmutaran por una muñeca de moda. Semejante “fallo” se lo atribuí unos años a que Sus Majestades debían confundirme con alguna vecinita; pero una confusión tan tenaz acabó por originarme un sentimiento del que ya no me he sabido desprender: yo era una incomprendida radical, incluso por mis padres y también por mis amigas, que esperaban tener cuando fueran algo mayores una Vespino, en tanto que yo seguía clamando por un piano.
El caso es que la Hermana Rosario falleció cuando yo había repetido Preparatoria de Piano un par de años y pasado segundo de Solfeo. Mi salvación fue la Academia, donde recibí lecciones de Piano de Ramón Zarcos, quien me permitía estudiar en otro piano en un pasillo junto a su clase desde donde me advertía a voces: “¡Ese fa es sostenido!”. Las lecciones de Solfeo de esos años se las debo al Sr. Leveque (cuyo nombre de pila no recuerdo porque mis compañeros lo llamaban “don Leveque”), quien me enseñó a medir y entonar incluso las notas sincopadas en, al menos, tres claves diferentes. Fueron tiempos felices en los que me recorría los pasillos buscando un piano medianamente afinado, o me sentaba en un rincón del patio a escuchar a Pedro Salvatierra haciendo sonar maravillosamente uno de cola. Mientras tanto, los alumnos de dibujo subían y bajaban por las escaleras, porque las clases empezaban y terminaban y yo permanecía allí, sin atreverme a asomar la cabeza; tal respeto y admiración me causaba.
Años después, mi padre me compró el ansiado piano, Pedro Salvatierra se convirtió en un entrañable compañero académico, y aquel mítico piano de cola ha presenciado pacientemente muchas reuniones de la Junta Directiva. Este podría ser un bonito final del artículo. Sin embargo, miro ahora en un vídeo cómo otros compañeros envuelven los viejos pianos de pared en papel de burbujas, y revivo mi extraña nostalgia porque los veo alejarse de mi alcance una vez más. Que sea por poco tiempo, pianos, patio, pasillos, amigos. Hasta un próximo reencuentro.
También te puede interesar