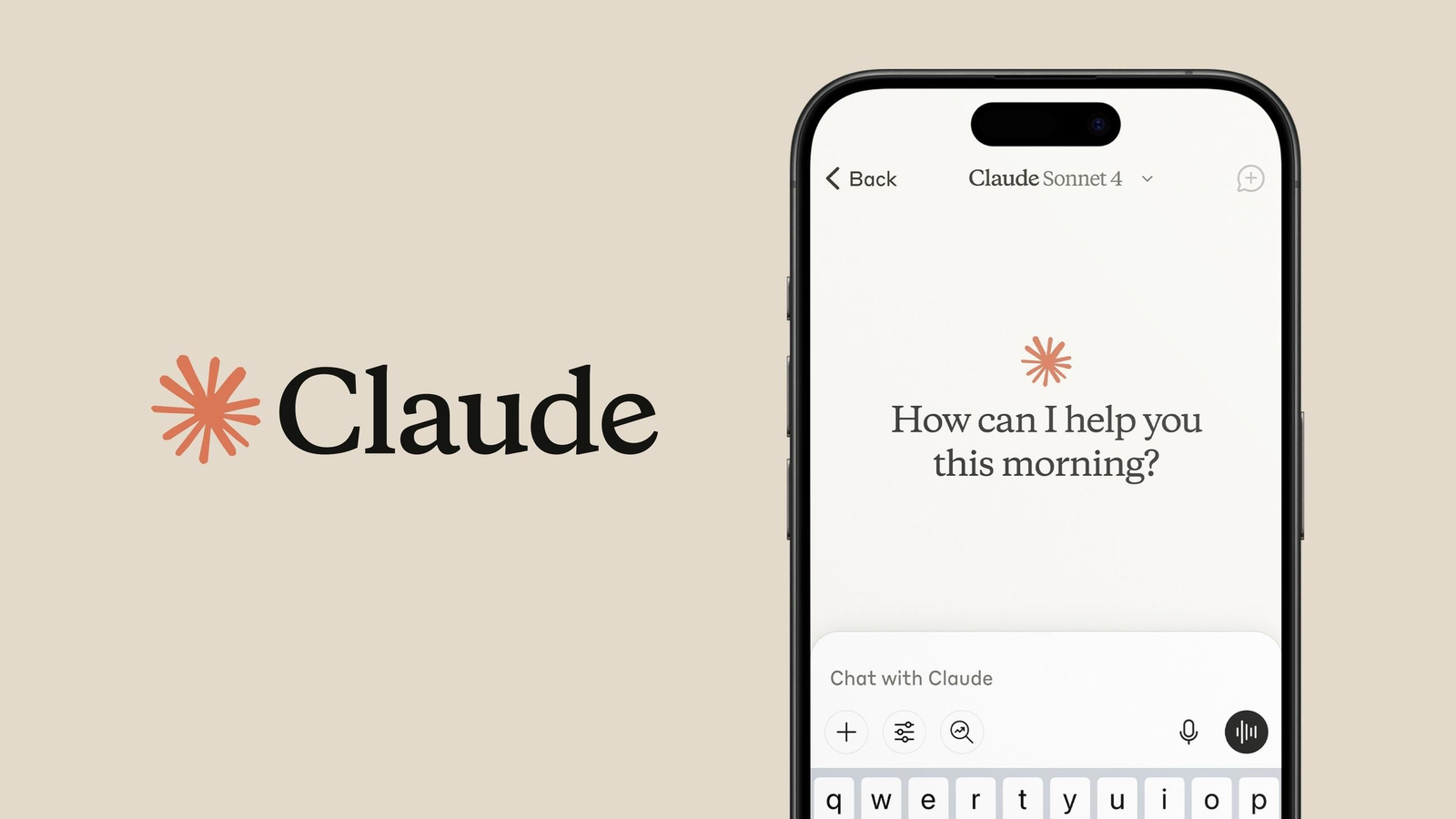La primera globalización
IX Congreso de la Lengua
La influencia de Andalucía en América, la riqueza del encuentro cultural entre ambas orillas y el recuerdo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía centran uno de los últimos foros de debate del Congreso
Las letras gaditanas

El viaje de las palabras de España a América que dejó una herencia aún conservada, que trasladó más allá del océano una determinada pronunciación (el seseo, como ejemplo más destacado) centró una mesa redonda que completó el altísimo nivel del congreso que acabó ayer, un foro que estuvo presidido por el doctor en Filología Rafael Rodríguez-Ponga, rector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona.
La forma de hablar que llegó a América fue, fundamentalmente, andaluza. De Andalucía occidental, concretamente, dado que la Casa de Contratación se encontraba en Sevilla primero, luego en Cádiz. Los datos de quienes embarcaron hacia el nuevo continente, que fueron desglosados por varios de los ponentes, aclaran el porqué hoy en día 450 millones de personas, por ejemplo, sesean, al igual que ocurre en determinadas zonas de Andalucía.
Los rasgos canarios también se exportaron a América, no en vano los viajes hacían escala en las islas. A ello se refirió Dolores Corbella, catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna, que estableció los vínculos entre el español que se habla en Canarias y en América. “Aquí se gestó la primera globalización, se creó una red de comunicación que unía Europa con el resto del mundo”. Y recordó que los barcos iban cargados y que ya tenían contratada la carga de vuelta.
La catedrática canaria tuvo palabras de elogio para Cádiz, alabó la colocación de palabras en las calles y recordó que la palabra chirigota ya era usada por Pérez Galdós. “Me ha encantado llegar al Teatro Falla por la calle Benito Pérez Galdós”.
María José Rincón, sevillana y residente en la República Dominicana, miembro de número de la Academia de la Lengua en este país, se refirió también a la presencia masiva de andaluces en América, y la intermediación canaria, con el resultado ya conocido.
Realizó un amplio recorrido por palabras americanas que nacieron en Andalucía y que hoy perviven en América, reflejo de encuentro lingüístico que se produjo: alfajor, chinchorro, estero, rancho, empella, traste, andancia, estilar, futre, guindar… Y, al contrario, América también enriqueció el léxico español, hoy usamos habitualmente un alto número de vocablos que, aunque, en general, lo desconocemos, son americanos: cacao, chocolate, aguacate, jícara, guayaba, canoa...
“El léxico conserva la historia de ese flujo y reflujo, la historia de los viajes y tornaviajes”.
La catedrática de la Universidad de Sevilla Lola Pons aportó datos numéricos del origen de los inmigrantes que partían a Andalucía. Un número que explica por qué la forma de hablar en Andalucía (la parte occidental) se extendió a América. Recordó, además, que no solo hombres, sino también la mayor parte de mujeres –que no fueron pocas– que cruzaron el Atlántico procedían de Sevilla, Huelva y Cádiz, sobre todo.
Hizo hincapié en que una lengua o una variedad “no es solo lo que es fundacionalmente, no se puede medir por los primeros años de vida” y que no se puede hablar de que fue una única variedad lingüística la que se exportó desde Andalucía.
Pilar García Moutón, profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, basó su intervención en los atlas lingüísticos, esto es, el establecimiento de áreas donde se pronuncia de un determinado modo, donde se usan tales o cuales palabras, donde se emplean estas o aquellas construcciones sintaxis.
Se refirió al Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), magna obra de Manuel Alvar, Gregorio Salvador y Antonio Llorente, quienes desde inicios de los años 50 del siglo pasado recorrieron Andalucía y que aún hoy se tiene como una referencia de primer nivel de este tipo de estudios.
Por su parte, el periodista y escritor gaditano Juan José Téllez se salió del tono eminentemente técnico de sus compañeras de mesa, abogó, con los tonos humorísticos que le caracterizan, por, una vez terminase el congreso, la organización de otro, el congreso de los deslenguados.
También destacó Téllez que la mayoría de quienes viajaron a América eran andaluces y recordó que Andalucía ha funcionado como un escaparate de tópicos. “La cultura andaluza ha impregnado la cultura americana, pero la americana también impregnó la andaluza”.
También te puede interesar
Lo último