El corazón de la sandía
Sueños de los días de verano
No existe un país de los olores perdidos, pero sí que hay un país de los sabores perdidos: aunque, realmente, vienen a ser la misma cosa. Gran parte de la esencia del verano está concentrada en los corazones de sandía: en concreto, en los que nos daban a los niños, casi ritualmente, a mitad de la sobremesa.
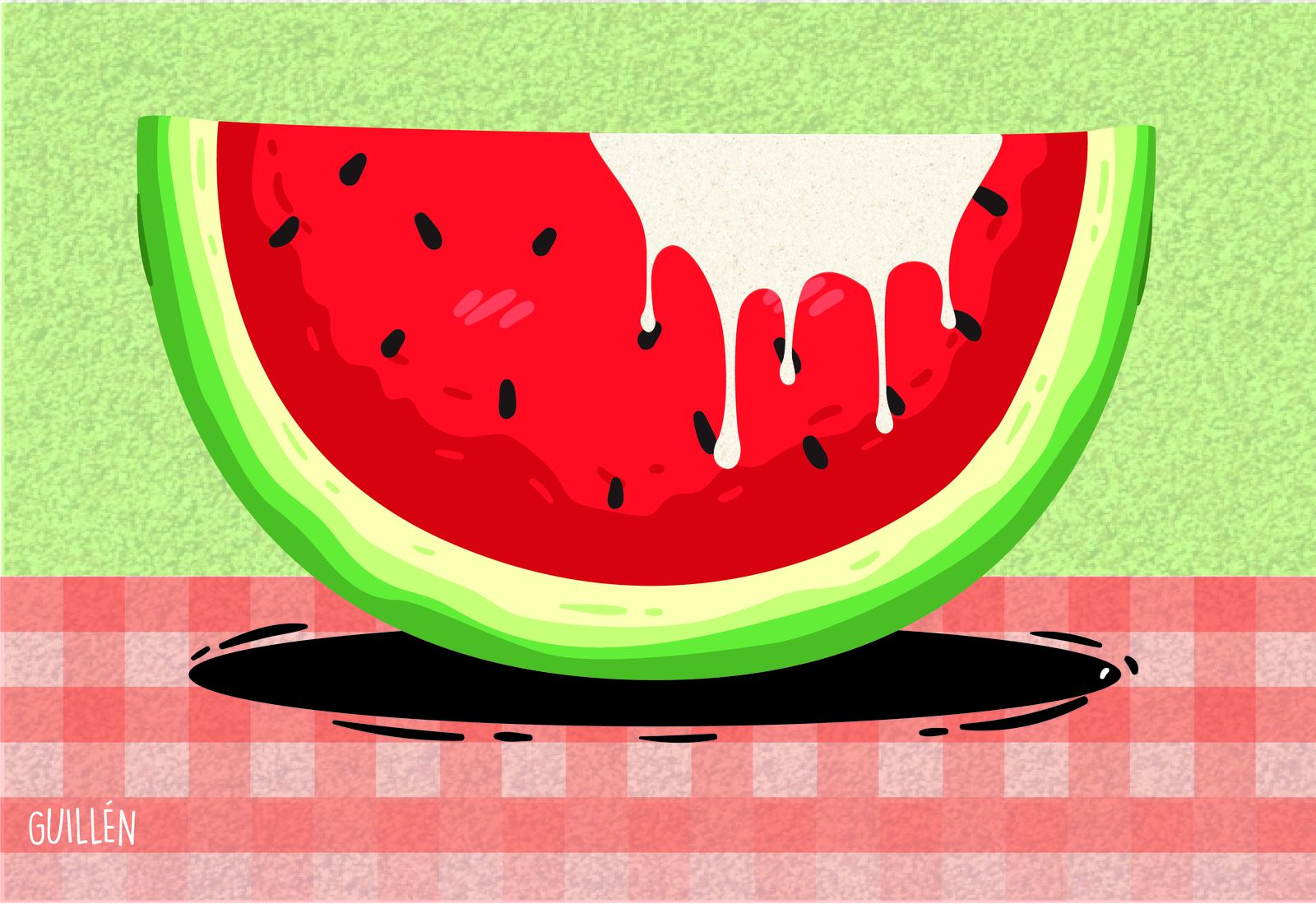
Estamos de acuerdo en que el olfato es el sentido que más evocaciones provoca.El deambular por las clases vacías en un colegio -o el olor de las gomas Milán Nata- te jibariza de inmediato a los siete años; el olor de la Navidad es el olor de las cajas donde se guardan los adornos; el del verano, el olor a plástico de colchonetas y pelotas inflables; el aroma a chocolate hace bailar las endorfinas porque está asociado, desde pequeñitos, a momentos de absoluta felicidad -a no ser que uno acabara solito con la mitad de las existencias de Nestlé. Entonces, no: no hay felicidad-. El amor, es sabido, entra por la nariz.
No existe un país de los olores perdidos, pero sí que hay un país de los sabores perdidos: aunque, realmente, vienen a ser la misma cosa. Ya existía hace medio siglo, cuando los abuelos de entonces se quejaban de que ni siquiera la gaseosa sabía igual que cuando la metían a refrescar en el agua del río. Los abuelos de entonces pondrían cara de chupar un limón como probaran nuestros tomates -mi abuela, por ejemplo, ponía esa misma cara en su cruzada asesina contra "esa mierda que dan": el pan-.
Gran parte de la esencia del verano está concentrada en los corazones de sandía: en concreto, en los que nos daban a los niños, casi ritualmente, a mitad de la sobremesa. Imagino que se sigue haciendo, aunque no sé si los críos desarrollan esa expectación pauloviana que yo recuerdo, mascando todos, con dientes deratilla, la pulpa roja como el corazón de un purasangre.
El verano pertenece, por definición, a los primeros años, y por eso su evocación está tan relacionada con los sabores que ya no sentimos. Podemos quejarnos, como los abuelos, de que los melocotones no son como los de antes: pero lo cierto es que los que no somos los que éramos antes, los emperadores absolutos de la vida a chillidos, somos nosotros. Yo no he vuelto a probar un helado nata-fresa como el de mi infancia, aunque lo mismo nuestra lengua hace con los sabores como nuestra mente con los recuerdos, y si ahora lo probara no podría reconocerlo. Tampoco hay bandejas de papatas fritas con tomate como las de ese bar que había a pie de playa; ni subidones tan buenos como los de los San Francisco -jugando a ser mayor-, que ahora nos harían morir de un subidón de glucosa. Y no entiendo cómo nos podían volver locos los poloflá, que chupábamos caldosos -y que, por supuesto, aún existen: pon una guarrada en manos de un niño y tendrás un éxito intergeneracional-.
Todo niño que ha crecido bajo la promesa de un Drácula sigue dando gracias por su existencia -y pensando que nunca hubo una combinación más exitosa de capas de "producto"-, aunque hayan cambiando la composición o nuestras papilas gustativas. ¿A quién quieres engañar?, dicen los muñecotes de Frigo, mirando con condescendencia nuestras algas nori para el sushi.
Los sabores que continúan, y que nos siguen sellando en el papaladar la sensación de triunfo del verano, merecerían ser declarados patrimonio inmaterial. Ahí está la Vienetta -la artista antes conocida como Comtessa-, cuyo crujido despierta ansias desesperadas de lamer el plato. O ese clásico que podría reptar hasta tiempo de los abuelos y más allá: el adobo del cazón, que no es estacional, pero lo parece.
Una superstición imperante en leyendas de cauce celta y en referencias helenísticas -con lo que, probablemente, sea algo que provenga del grueso tronco indoeuropeo-, nos habla del poder que tienen ciertos alimentos para hacer cambiar de plano a los mortales: una gotas de leche, y pasas al país de las hadas; unas semillas de granada, y te quedas atrapada en la tierra de los muertos. No sé hasta qué punto esto viene a recoger el poder evocador de la comida: un bocado de una sandía en su punto y ¡zas!, parece que hemos retrocedido de repente a una playa con colores de foto lomográfica, que tenemos la sal pegada a la piel y que el viento puede levantarnos de un suspiro -aunque lo mismo me he pasado de poética y era el alquitrán lo que tenía pegado a la piel-.
También te puede interesar
Lo último






