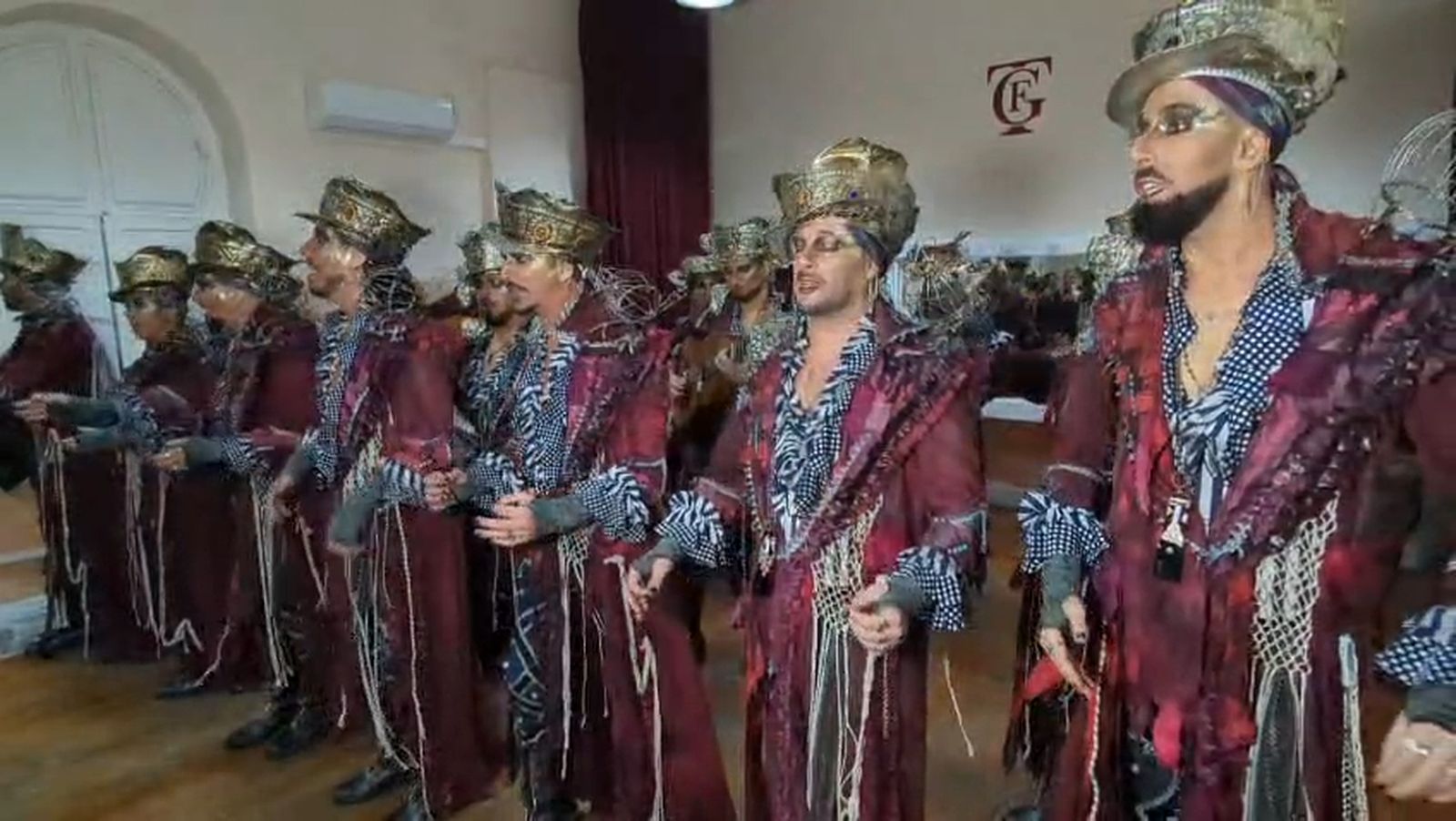La herencia de San Carlos
El hospital militar, con doce plantas en activo, se puso en marcha a principios de la década de los 80 Su declive coincide con el ocaso de la población naval


El próximo 13 de junio, el hospital militar de San Carlos cumplirá 32 años de vida. Probablemente para entonces las instalaciones estarán a punto de perder ese adjetivo que desde hace dos siglos la han vinculado a la Marina y a las Fuerzas Armadas. El centro sanitario pasará a manos de la Consejería de Salud tras el 'regalo' que le ha hecho el Ministerio de Defensa con su cesión gratuita.
Las históricas dependencias -que comenzaron a funcionar en 1809 y que tuvieron un papel trascendental durante la Guerra de la Independencia, Las Cortes y la posterior restauración del absolutismo con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis- han dejado de tener interés alguno para la Defensa. Hace tiempo que ya no le sirven, hasta el punto de acceder a su insólita cesión gratuita a la Junta de Andalucía.
Pero, evidentemente, ese carácter militar que han tenido siempre estas instalaciones que ahora se dispone a heredar el Servicio Andaluz de Salud -si finalmente prosperan las negociaciones- ha condicionado toda su trayectoria.
Del antiguo hospital de Marina solo queda la puerta en una sencilla plazoleta que ocupa la superficie en la que antaño se levantaban sus muros. Fue derribada una semana después de la inauguración del nuevo centro, en 1981. Detrás se levanta la gigantesca mole de doce plantas que Defensa prevé ceder a la Consejería de Salud.
Actualmente -y aunque las polémicas torres de La Casería le hacen una dura competencia- San Carlos sigue siendo el edificio más alto de todo el término municipal de San Fernando y su silueta es claramente perceptible desde distintos puntos de la Bahía gaditana.
El nuevo hospital empezó a levantarse una década antes de su inauguración -a principios de los 70- en los terrenos de las huertas de San Carlos. Su construcción corrió pareja a la de los hospitales de Cartagena y Ferrol en una modernización de la red sanitaria militar que se impulsó hace ya más de cuarenta años. Aunque todas las construcciones se parecen bastante entre ellas, el edificio isleño guarda mayores similitudes con los hospitales de Madrid (Gómez Ulla) y Sevilla (Vigil Quiñones).
Hoy no se construiría un hospital así, con ese número de plantas. No sería lo más aconsejable, al menos. Tanto por cuestiones de seguridad (incendios) como por razones de operatividad médica. Lo ideal, según el testimonio de arquitectos expertos en este tipo de construcciones sanitarias, es reducir al máximo el número de plantas, aunque este criterio -evidentemente- resulta algo difícil de asumir en determinadas ocasiones.
Por eso, advierten, lo más correcto es buscar siempre un equilibrio entre plantas y operatividad, aunque en todo caso no se recomienda construir más de seis o siete plantas. Ello facilita la operatividad médica y la interrelación entre distintos servicios, cada vez más frecuente en la actividad hospitalaria.
El cáracter de las instalaciones -construidas y pensadas para atender a militares- es clave para entender cómo fue planteado este hospital hace cuarenta años. El edificio sigue emplazado en el corazón de la población naval de San Carlos, la zona militar de La Isla, que ha crecido separada de la ciudad por la vía del tren. La estación de Joly Velasco -con el paso a nivel desaparecido hace un par de años- ha sido la frontera que separaba ambos mundos. Casi dos kiómetros la separan de la plaza del Rey, el punto más céntrico de la ciudad.
La población naval de San Carlos era antaño un auténtico hervidero. Miles de personas -civiles y militares- trabajaban allí. Otros tantos hacían el servicio militar obligatorio. Había numerosas instalaciones, dependencias y unidades militares así como un próspero negocio en el entorno, que se nutría de esta incesante actividad.
Así era todavía en la década de los 80, cuando el hospital -el nuevo- empezó a funcionar. De hecho, la plantilla más veterana -los que llevan más de 30 años trabajando en San Carlos- recuerdan a la perfección cómo las doce plantas del hospital estaban al completo en aquella época. No se daba abasto.
Pero esa realidad empezó a cambiar drásticamente hará unos quince años. Tanto dentro del hospital militar como fuera, en el resto de las dependencias de la población naval. La zona ha reducido progresivamente su actividad hasta ofrecer hoy un panorama prácticamente desértico. Especialmente a raíz de la desaparición del servicio militar obligatorio, la profesionalización de efectivos y la reestructuración orgánica de las Fuerzas Armadas. Ese mismo fenómeno se ha producido dentro de las instalaciones sanitarias de San Carlos, que desde hace casi una década funcionan tan solo con dos plantas en activo. La anunciada cesión por parte del ministro de Defensa hace poco más de una semana no es sino el capítulo final de lo que la propia plantilla considera como la crónica de una muerte anunciada.
Pero mientras la población naval de San Carlos se iba apagando, al otro lado, la vida seguía. Y San Fernando crecía hasta rozar los cien mil habitantes. Un dato revelador. En el otro extremo del término municipal, en Camposoto, se localiza la zona que mayor desarrollo urbanístico y demográfico ha experimentado en los últimos años.
Se calcula -son datos extraídos de la campaña de las elecciones municipales de 2011- que en los nuevos desarrollos de toda la zona sur de la ciudad (desde el Callejón Nuevo hasta Gallineras, Constitución, el llamado sector III de Camposoto y Los Caserones) residen unos 30.000 habitantes. Entre las últimas viviendas construidas, casi a las puertas del cuartel de Camposoto, y el hospital media una distancia de 4,7 kilómetros.
El hospital que ahora se dispone a heredar el SAS conoció tiempos mejores, tiempos en los que sus doce plantas estaban a pleno rendimiento. Al acceder al recinto -en la planta baja- se encontraban ya algunos servicios de relevancia: urgencias (por la trasera del edificio), rayos y dependencias como la cafetería, el comedor de la guardia, las oficinas de seguridad. Abajo, en el sótano, se ubicaba la cocina, la unidad de esterilización, la lavandería y la zona de talleres.
Pero el grueso de los servicios se distribuía en su docena de plantas. Quirófanos, hospital de día y oficinas, en la primera; UCI, pediatría y prematuros, la capilla y el salón de actos, en la segunda; y maternidad, en la tercera. Nada menos que tres plantas -de la cuarta a la sexta- se reservaban exclusivamente al personal de marinería. Un espacio que dejó de tener utilidad cuando desapareció el servicio militar obligatorio en 2001. En la séptima planta, se ubicaba medicina interna, cirugía, en la octava; cardiología y pulmón, en la novena; traumatología y urología, en la décima, plástica y la unidad de quemados en la úndecima; y psiquiatría, en la duodécima.
Afuera, además, se ubican varios edificios anexos que acogieron en su momento el archivo, la dotación de marinería, toxicología y la residencia de las monjas, la comunidad de las Hijas de la Caridad, que estuvieron en activo en el hospital hasta 2008. Hoy, la mayoría está sin uso.
Anexo al hospital propiamente dicho está también el policlínico, la parte dedicada a las consultas externas, que también ha reducido considerablemente el número de pacientes atendidos a raíz de los conciertos que Defensa, a través del ISFAS, ha ido firmando con mutuas privadas.
Hoy, el hospital tan solo mantiene dos plantas en activo -un mínimo porcentaje de la capacidad total que tiene- así como otros servicios como la unidad de cuidados intensivos, urgencias y quirófanos. Se mantiene también el servicio de rehabilitación, radiología y la cámara hiperbárica. Desde 2005, existe un convenio con el SAS para la consulta de determinadas especialidades, la realización de pruebas diagnósticas y cirugía menor ambulatoria.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas