Las crónicas de Cádiz (Cap. LVIII)
Diario inédito de un relator apócrifo



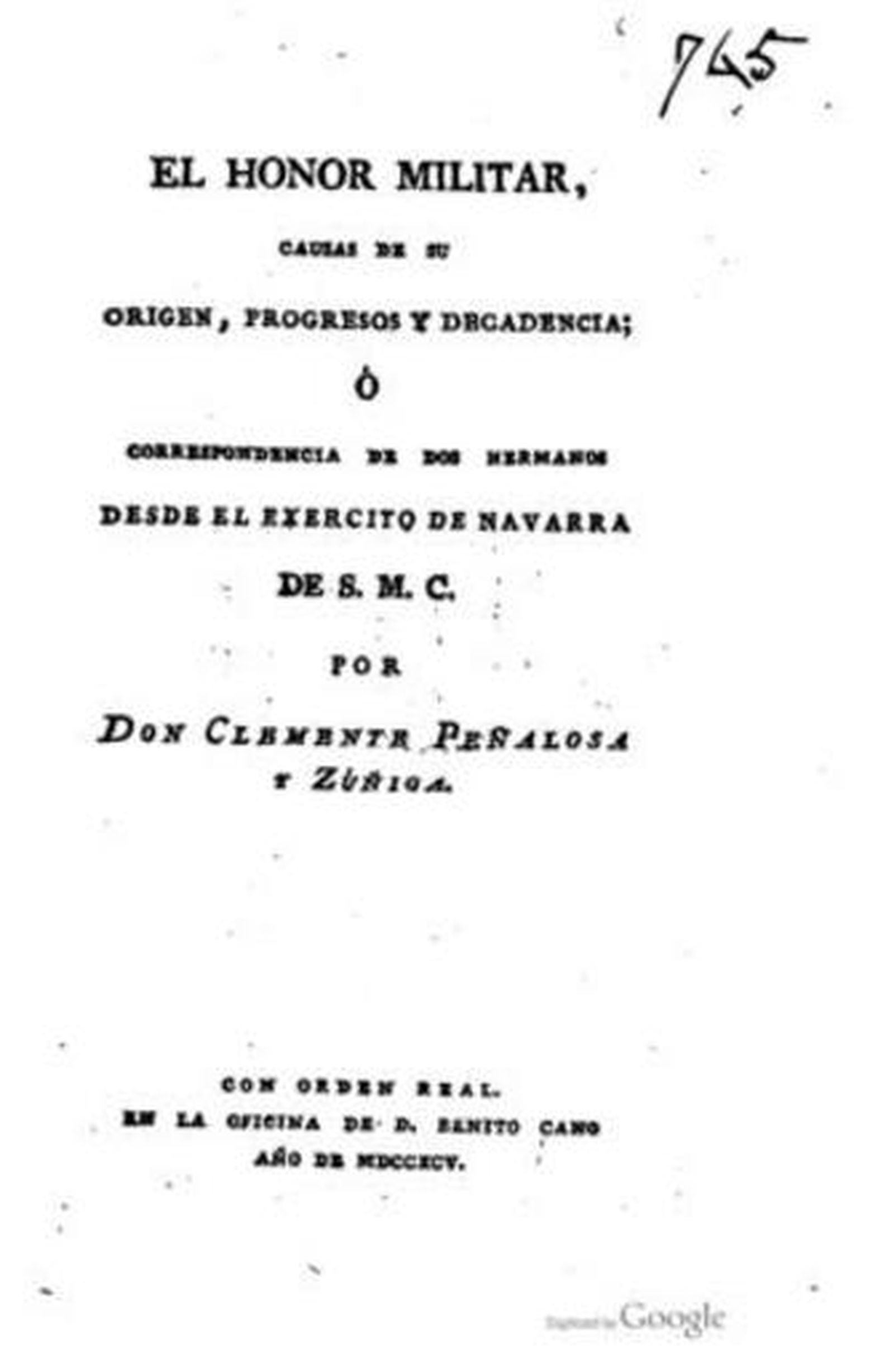


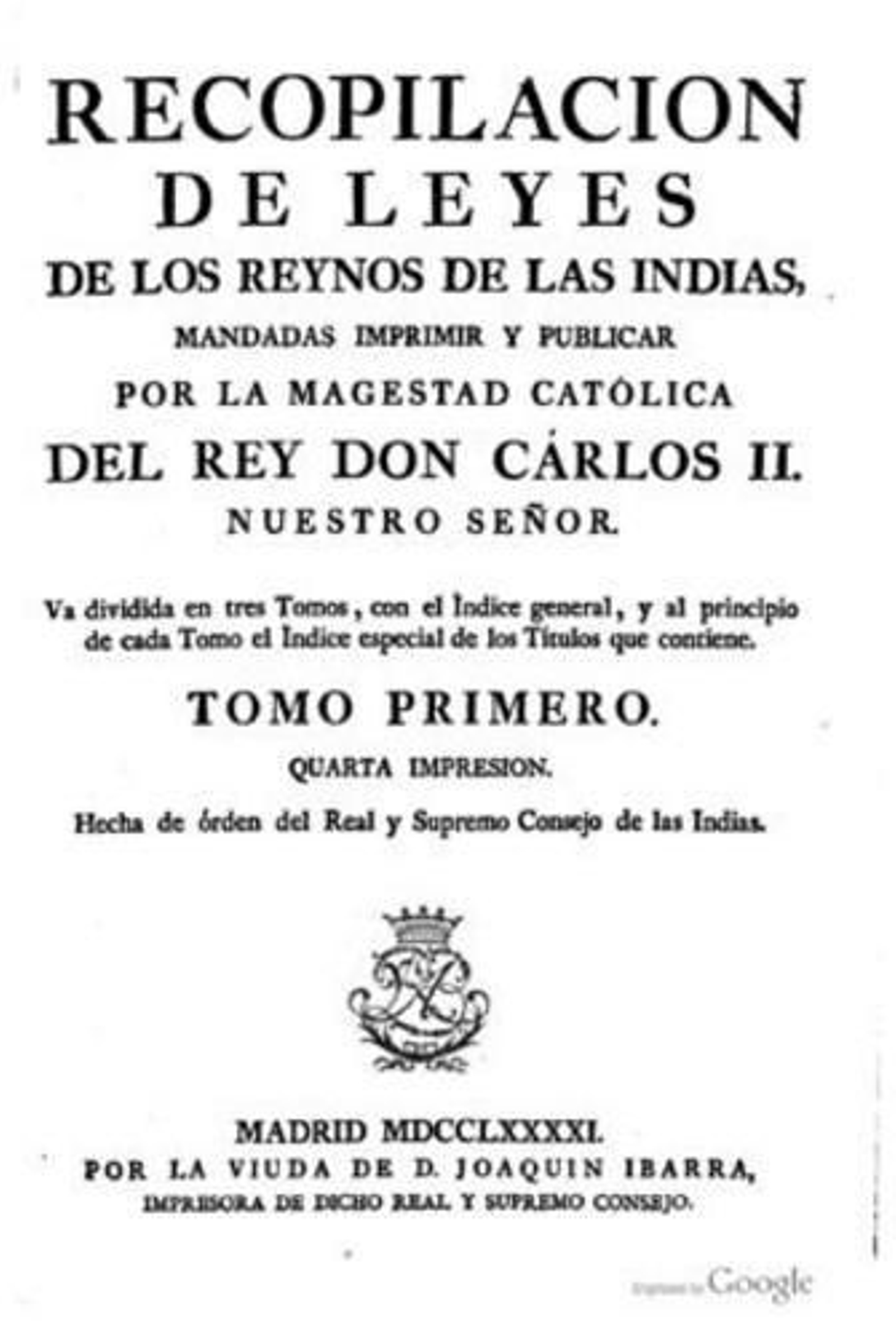
MI suerte de preso decrece por momentos. El Puerto, radiante, con un calor intenso, es un runrún de lengua francesa. Ya no hay distinción entre villas, ciudades, lugares o pedanías, ya los ediles no son llamados alcaldes, vuelven a denominarse corregidores. Muchas partidas de patriotas crecen en el campo y en los caminos, partidas y guerrillas que a duras penas son frenadas y sofocadas por el Duque de Dalmacia, pobres hombres a los que quieren ridiculizar, llamados bandidos, pero que traen en jaque a los soldados que están instalados en el Puerto.
Son capaces de ocultarse a los lados del camino, tras las zarzas y matorrales. Cortijos y casas aisladas son los huecos perfectos donde esperar el ataque, la ocasión adecuada para arremeter contra los Comandantes de las Plazas ocupadas. La orden está clavada en la puerta de la Prioral: deben arrasar los campos, las comunicaciones frecuentadas por los rebeldes, cualquier lugar que les sirva de cobijo, destruir hasta las piedras; las que caigan de sus paredes y muros servirán de arreglo para los caminos. Los hombres que les cobijen serán arrestados y ajusticiados en el momento y, si su gravedad lo hace oportuno, se les avise a las administraciones locales para que concurran a su ejecución y sirvan de escarmiento.
Las cosas parecen ponerse muy difíciles y sé que en unos días marcharemos muchos de nosotros hacia Jerez. Soy un reo, de modo que las órdenes dadas en los últimos días, firmadas por el Consejero de Estado y encargado del Ministerio de la Policía General, hacen que tema lo peor. Se ha habilitado un penal correccional en Jerez para los presos que seremos utilizados para el trabajo público. Somos muchos los detenidos por las tropas napoleónicas y que no hemos sido ajusticiados. Un hombre al que todos temen y del que se habla desde el Castillo de San Marcos a la lonja es Jacobo Gordon, comisario de policía que no permite el titubeo ni las adhesiones de presos a curas o frailes rebeldes y espías. El padre Marcos lo sabe, y no puede hacer nada por remediar mi situación.
Un presidio que lleva el nombre para los jerezanos de una ciudad enigmática, Belén, antiguo convento al que visité en mis tiempos de hombre libre. Muchos conocen cómo se vive en ese recinto, las calamidades, el hambre, la enfermedad, me esperan para hacerme víctima de una muerte segura, no llegan a más los arbitrios y tributos que desgajan a los jerezanos diariamente. Junto a los presos, todos conocen la existencia de pobres y harapientos que, mezclados con los reclusos, convierten el lugar en un caos de desgracia y muerte.
Don Ventura Escalante, capitán de los cuatro regimientos de Andalucía, ha comunicado a todas las intendencias la necesidad de reunir a los dispersos y aprehender a los desertores con la ayuda y el auxilio de las milicias honradas. Han sido meses en que las órdenes sobre esta cuestión no se han cumplido, y ahora, justo cuando me encuentro en el instante en que seré trasladado a Jerez, se han fortalecido en un intento de que se legitime su poder.
No puedo más que arrepentirme de haber perdido la posibilidad de escapar que tuve en Chiclana. Las palabras de fray Damián, su capacidad de convicción hicieron que olvidara el verdadero sentido de mi vida: la familia, mi esposa, mi hijo. Ahora tengo la sensación de que es muy tarde, la certeza de haber desperdiciado la oportunidad de ser libre. Extraño los carros de heno donde se transportaba a los fugados, a Carmela, que sin lugar a dudas me hubiera acompañado hasta el caño de Sancti Petri entre escondrijos y amparada por sus amigos los rebeldes. Ahora es tarde, me ofuscó la necedad de creer que mis escritos eran importantes, necesarios, cuando lo verdaderamente necesario es conservar mi vida. Ojalá no hubieran puesto en mis manos la suerte de las letras, la conjura nefasta de una publicación me ha hecho sentir la arrogancia de ser leído, de ver mis escritos en las tabernas y en los mercados públicos. Sí, ahora es tarde, he perdido un tiempo precioso, el tiempo en el que me encontraba mezclado con soldados españoles que habían perdido su libertad combatiendo. Ahora estoy rodeado de malhechores y bandidos, gente sin escrúpulo que va acompañarme hacia Jerez cuando el alba rompa el día. Entonces mis días estarán contados y no podré resarcir el tiempo extraviado, ese tiempo necesario que ya no volverá nunca.
Todos los ciudadanos están avisados: prestar vigilancia con suma firmeza, no permitir que ninguno de nosotros recorran las calles, que permanezcamos aislados, encerrados, presos y cautivos. No puedo entender cómo un español puede prestarse a obedecer y denunciar cualquier paso en falso que diésemos, cualquier oportunidad para escapar y ser libres.
Ahora, cuando la tarde cae y desde esta prioral del Puerto apenas veo el cielo que se oscurece, tiemblo al pensar lo cerca que he estado de volver a casa y lo próximo que estoy de llegar a María. La bahía me separa ya sin vuelta atrás. El tiempo que he pasado en el pinar de Chiclana ha sido un tiempo de alegría si tengo que compararlo con lo que ahora me rodea.
Releo las páginas de mi diario, buscando aquel mes de Diciembre en el que Ignacio Gil se reunió conmigo en una taberna para hablarme de los presos franceses. Ahora soy yo el preso e Ignacio, seguramente libre, sobrevive sin importarle demasiado qué será de nosotros los españoles que hemos caído en manos de los gabachos. Es muy tarde, y este sollado huele a orines y a estiércol de mulas. A empujones entramos en el lugar donde los catres y cajones de madera soportarán nuestros huesos hasta el despuntar de la mañana, donde empeorará nuestra suerte.
Diego de Uztariz.
Continuará
También te puede interesar
Lo último







