From: Manuel Barroso Ruiz <mambrub@hotmail.es>To: Bruno Relimpio Tirado <breti@gmail.com>Date: dom., 28 ene. 2018 14:58Subject: Tenía razón
Estimado doctor Relimpio:
Quiero pensar que le alegrará saber que por fin enterré a mi madre. Fue algo sencillo: yo, mi tía, dos primos a los que apenas conozco y el cura. Mi madre no era una mujer muy devota, pero supongo que ese es el protocolo por aquí. No me importó. Estaba cansado de tener la urna con sus cenizas criando polvo encima de la cómoda de la ropa interior, así que tomé la iniciativa. Ya iba siendo hora, ¿verdad? Mi tía me abrazó y me dijo que la llamara. Fue amable conmigo. No paraba de llorar. Me sentí bien cuando nos despedimos y se largó porque no soportaba tenerla a mi alrededor ni un minuto más. Me sentí bien, en general, cuando todo acabó. Lo que usted decía. Cierre. Pasar página. Ser adulto consiste en enfrentarse a problemas, uno tras otro, y darles carpetazo. Como arrancarse una tirita, solo que hacerse adulto es como magullarse constantemente y después cubrirse entero de tiritas y alcanzar el aspecto de uno de esos jarrones que se intentan arreglar con pegotes de superglue. Sea como sea, está hecho. Una cosa menos, que suele decirse. Hasta la próxima. Una buena razón para estar orgulloso. De manera que ese día me subí al autobús con la sensación de ser un poco más adulto. Luego entré en el DIA y compré un paquete de bacon y dos piezas de pan y fui corriendo a casa. En cuanto llegué, abrí el paquete de bacon y eché las siete lonchas a la sartén, las freí y las deposité en el pan, después puse encima queso y mayonesa y me lo comí todo en menos de un cuarto de hora, de pie, sobre la encimera. Eran casi las dos. La vecina de abajo gritaba a su hija adolescente. Que si solo le daba disgustos, que si le iba a provocar un ataque de ansiedad… Últimamente todo Dios tiene ansiedad, ¿no cree? Diana, de la oficina, la muchacha de la que ya le hablé, siempre enviaba mails de última hora, justo antes de comenzar el turno que fuese, para avisar de que tenía ansiedad y de que no podía ir a trabajar. Encadenó hasta cuatro bajas de varios meses por culpa de su ansiedad. Yo pensaba que la gente incapaz de enfrentarse a sus preocupaciones más terribles acaba, no sé, calva o desarrollando una cardiopatía o postrada en su sofá con la mirada perdida en el gotelé y acariciando el lomo de una mascota terapéutica, pero ella solo necesitó unos meses de baja para regresar a la oficina como nueva, radiante, rejuvenecida en comparación con el resto de empleados, que cada día que pasaba estábamos más ojerosos, atocinados e irritables. Quizá lo que le daba verdadero pavor era la certeza de que, inevitablemente, mañana sonaría el despertador y debería levantarse, preparar el desayuno, apañar a los niños, tragarse un atasco y cruzar la puerta de aquel hoyo chupavidas llamado Metadatos. Pero, no sé, usted es el psicólogo.
El crío de abajo estaba corriendo por su casa como una cabra encerrada desde su nacimiento y sus zancadas retumbaban en los muros del bloque cuando fui al cuarto de baño, me arrodillé ante el váter, me metí los dedos en la garganta y vomité lo que había acabado de ingerir. El bacon, el pan, el queso. Pedazos grandes. Al terminar volví a la cocina y cocí unos espaguetis porque recordé que me quedaba algo de salsa napolitana.
Tenía razón, doctor: la comida es mi vida. Cada minuto que paso sin comer estoy pensando en qué puedo comer cuando llegue la oportunidad. Y me recreo en ese instante. Veo la comida acercándose a mi boca. Me veo sujetando un kebab que chorrea y noto su tacto blando y cálido. Veo la yema de un huevo frito estallando en silencio y liberándose, deslizándose igual que la seda. Veo el jugo que desprende un filete en su punto y cómo este impregna un mendrugo de pan, cómo se hincha el migajón. Veo la voluta de humo que sube desde una alita de pollo cuando la abro con los dientes y me achicharro la lengua, pero me importa una mierda. Pienso en cuál será mi pedido la próxima vez que pise un McDonald's. Pienso en el queso fundido, brillante y sudado, de las pizzas que me traen a casa. Pienso en la gota de aceite naranja de la porción de pizza que aterriza en el cartón y en la consistencia mantecosa que adquiere cuando se enfría. Pienso en lo compacta que está la nata montada sobre una copa de helado con caramelo y nueces. Pienso en qué ocurre cuando me meto eso en la boca, cuando me pongo a masticar y a mezclarlo todo dentro de mi boca, con mi saliva, conmigo. Pienso en la reacción química que me secuestra entonces el cerebro, pura desconexión, una mano gigante que te atrapa y te saca de este mundo, te aísla de la realidad y de cualquier estímulo que no sea la comida frente a ti y lo que significa engullirla. Y pienso en que, con el último bocado, la mano te arroja una vez más a tu sitio y que en ese momento sabes que la única reacción lógica es vaciar el estómago. Para poder seguir comiendo.
Tenía razón. Debí haberlo reconocido antes.
Por eso lamento que ya no pueda tratarme. Entiendo que esté ocupado. Es un consuelo poder dirigirme a usted así al menos. Espero seguir haciéndolo en el futuro. Sé que es difícil, pero sería estupendo que pudiera responderme.
Afectuosamente, M.
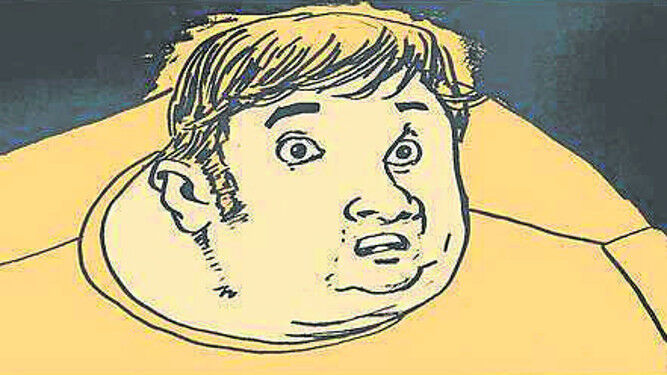




Comentar
0 Comentarios
Más comentarios